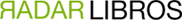TRISTE, SOLITARIO Y DE VUELTA
El caballero andante vuelve a las andadas. No contra su voluntad, pero sí de la mano de John Banville & Benjamin Black, la dupla encargada de resucitar al más duro de los detectives en La rubia de ojos negros, que en pocas semanas Alfaguara distribuirá en Argentina. Banville fue finalmente el escritor elegido por los herederos de Raymond Chandler para, a través de su alter ego, Benjamin Black, suscribir una novela protagonizada por Philip Marlowe. Y tan airoso sale de la tarea que muy probablemente haya un continuará.
 Por Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
En una de las últimas cartas enviadas por Raymond Chandler, el creador del detective Philip Marlowe deja ciertos lineamentos y voluntades finales para su personaje, con cuidado y melancolía casi testamentarios. Allí, leemos: “Marlowe es un solitario, un hombre peligroso, y aun así un hombre simpático (...). Nadie lo derrotará nunca porque es invencible por naturaleza (...). Lo veo siempre en una calle solitaria, en cuartos solitarios, desconcertado pero nunca del todo vencido”.
Solitario, está claro, es el sujeto/adjetivo clave aquí. Y a ello se aferra aquí el irlandés John Banville (Wexford, 1945) –luego de haber sido escogido por los herederos de Chandler y con una ayuda de su “gemelo idiota” Benjamin Black, creador del ya clásico patólogo Quirke– para volver a echar a investigar al tan romántico y cínico y muy fitzgeraldiano investigador privado de la Costa Oeste. No es la primera vez que se intenta pero (a diferencia del ya mencionado acto fallido de Robert B. Parker, cuando intentó cerrar en 1988 la inconclusa The Poodle Springs Story o, peor aún, cuando se atrevió a la secuela de El sueño eterno en Penchance to Dream, de 1991), esta vez el caso se abre a lo grande. Y, en tiempos en los que han vuelto James Bond y Sherlock Holmes y, pronto, Hércules Poirot, Banville se las arregla para trascender no sólo la maniobra comercial sino –lo que es más difícil– el fácil pastiche o el homenaje a secas.
Y Banville puso manos a la obra y volvió a la escena de los crímenes con las cosas claras y el mejor olfato: “Me apasionó la idea de seguir las grandes huellas dentro de los zapatos de Raymond Chandler. Comencé a leerlo en mi adolescencia, a menudo lo releo y la idea de alguna vez viajar a su territorio es algo que tuve germinando durante años y siempre me jugué con la posibilidad de ubicar algún libro mío en la California de Marlowe. Lugar en el que yo pienso –aunque no sea correcto ni cronológica ni geográficamente– con la textura de los cuadros de Edward Hopper. Imagino a mi Bay City con una atmósfera que cruza lo delicadamente surrealista con lo violentamente hiperrealista... Yo siempre admiré a Marlowe, pero ahora que he escrito La rubia de ojos negros lo cierto es que siento por él algo así como amor. ¿Suena esto muy cursi?”, preguntó Banville en una entrevista.
“No”, respondemos. Y está claro que Banville tiene una ventaja más que considerable por encima de cualquier médium/resucitador: no sólo es mejor escritor de lo que jamás lo fue Chandler sino que, además, probablemente sea el más exquisito estilista del idioma inglés en actividad. De ahí que a la hora de “blackizar” a Marlowe –Banville asegura no haber releído demasiado o haberse preocupado por respetar hasta el más mínimo detalle de marloweiana para conformar a obsesivos imposibles de satisfacer– no se conforme con la obviedad de un eficiente y poco personal parque temático del personaje, aunque se apoye con firmeza y elegancia en los dos títulos más canónicos del hombre: El sueño eterno (1939) y El largo adiós (1953). Porque –aunque no falten en la trama inevitables constantes en las idas y vueltas del detective incluyendo a la mujer fatal, un turbio amante desaparecido (con el inequívocamente chandleriano nombre de Nico Peterson), ricos que se lavan las manos con dinero sucio, mexicanos violentos, policías dentro y fuera de la ley, gangsters y starlets, una de esas palizas a las que el cuerpo de Marlowe ya está mal acostumbrado, las calles de Los Angeles y las noches de Bay City, y varias rondas de gimlets– Banville, al igual que Osvaldo Soriano en Triste solitario y final, tiene algo que Chandler nunca tuvo: un profundo respeto por el género y un amor arqueo-antropológico por el personaje y por la atmósfera noir que Chandler, por contemporáneo y obrero obligado del género, jamás pudo sentir–. De ahí que, en el clímax de la novela –donde el “ojo privado” piensa que “tal vez hubiera preferido una escena grandilocuente con espadas, discursos y cadáveres esparcidos por los rincones, del tipo que el otro Marlowe, el que vio la sangre de Cristo fluyendo por donde fuese”–, alguien comente: “¿Así hablan de verdad los detectives? Pensé que sólo era en las películas”.
De este modo, Banville honra y dignifica pero sin caer en la trama del eco o la repetición de tics como los famosos símiles chandlerianos. En La rubia de ojos negros, creo, hay sólo uno, como homenaje y guiño. Y es más bien extraño: “En aquel paraje hay días a mediados de verano en que el sol parece prestarte tanta atención como un gorila pelando un plátano”. Sí hay, en cambio, regocijantes descripciones del tipo “Parecía una versión en miniatura de Cecil B. DeMille cruzado con un domador de leones retirado”. Y ese instante perfecto –donde Chandler y Banville se funden en un solo Black– en el que el solitario Marlowe comprende que “No te das cuenta de lo pequeño que es el espacio donde vives hasta que otra persona entra en él”.
Los fans de Chandler recibirán, de entrada, el anzuelo de un título sin usar que el escritor dejó en una libreta, así como reapariciones de viejos conocidos y secundarios como Bernie Ohls, Linda Loring y, sí, el sinuoso Terry Lennox. Los admiradores de Banville (y de Black) tendrán su muy particular mirada sobre la serie negra y la posibilidad de que esto no sea más que el principio de una hermosa amistad y de hasta cruces interesantes.
Porque en La rubia de ojos negros todo se resuelve y encaja cortesía de una sorpresa final que, con audacia que emociona a la vez que conmueve por lo que allí arriesgan –y ganan– Banville & Black a la hora de proponer una coda a las ya sagradas escrituras de un El largo adiós, cuya placentera relectura previa no estará de más antes de decirle “hola” a esta rubia. Allí, aquel a quien Marlowe despidió en su momento con un “triste y solitario y final” surge detrás de una cortina para advertirle que “Los héroes pierden el brillo con el tiempo. Y, además, sabes tan bien como yo que la gente se cansa de tener que estar agradecida. Incluso empieza a irritarles estar en deuda contigo”.
Pero uno nunca sentirá irritación ante todo lo que le debe a Chandler (y ahora a Banville) y la verdad es que nada del heroico brillo de Marlowe se ha perdido aquí. Por lo contrario: en La rubia de ojos negros se recupera todo aquello que jamás olvidamos. Y abre la puerta a nuevos casos: “De hacer un próximo Marlowe, lo mostraría casado con Linda Loring. E inmediatamente divorciado. Y ya cincuentón y sabiendo que su cuerpo ya no se recuperará tan rápidamente de la próxima golpiza. Y no estaría mal cruzar a Marlowe con Quirke. Pero a mitad en camino. En Nueva York. Ambos fuera de su territorio. Y los dos buscando exactamente lo mismo, la misma persona. Y amigándose y peleándose para ver quién llega primero, quién lo resuelve todo antes, sabiendo que, al final, nunca nada se resuelve del todo”.
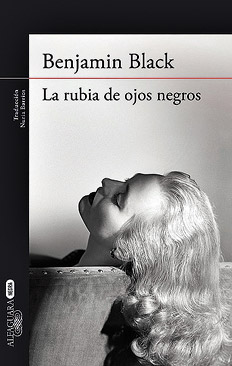
Buenas noticias entonces: triste, solitario y –crucemos los dedos– (continuará...). Aunque lo último que leamos en La rubia de ojos negros es que su cliente nunca le pagó a un Marlowe desconcertado pero nunca vencido por el trabajo para que lo contrató.
En lo que a mí respecta –y estoy seguro de que no soy ni seré el único– es un placer y un privilegio hacerme cargo de la deuda.
Y –cuando se pueda, lo más pronto posible– volver a emplear sus servicios.